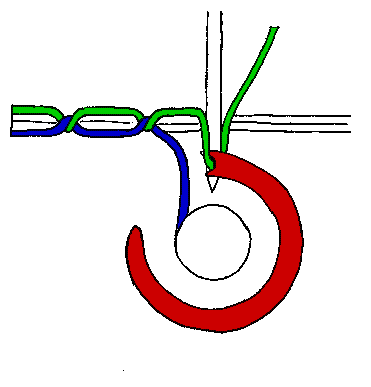
Para mí siempre fue un misterio
cómo esa aguja avanzaba
el línea recta
cosiendo los bajos de un pantalón
que a veces se llamaban pantalones.
No podía entender de qué manera
se enhebraba a tal velocidad
ni de dónde salía el hilo
que realizaba ese milagro.
Mi madre se sentaba a su Singer
y hacía girar una rueda
que mantenía a una velocidad
angular más o menos constante
mediante el traqueteo de un enorme pedal
bajo la máquina.
Era una máquina antigua
como de otra época
que certificaba que mi madre era mi madre
y que aquel ingenio podría bien haber sido de la suya.
El hilo solía ser de un tono ocre
o blanco
y surcaba los tejidos como hormigas
invertidas.
Me quedaba mirando con cara de tonto
ese ir y venir de la aguja sobre la plataforma
metálica en la que ocurría el misterio.
Pasó mucho tiempo
hasta que me olvidé de esa maravilla de la técnica
que permitía
sin más ayuda que la energía mecánica
principalmente cinética
coser
como cosiendo y cantando.
Pero aquellos eran otros tiempos
y la máquina de coser
ya no busca paraguas para cohabitar con ellos
sobre una sorprendida mesa de disección.
La máquina de coser
es hoy mucho más prosaica
o yo no soy capaz de ver
la poesía que encierra.
Yo nunca aprendí a coser
en condiciones
pero porque tenía que poder hacerlo
menos manualmente que con un hilo enhebrado
y pinchándome en el dedal de aluminio o cobre
con unas delicadas marcas semiesféricas convexas
en una superficie cubilítica.
Creo que me había puesto muy alto el listón
comparándome con ese invento imposible de desentrañar.
La época de las comparaciones ha pasado
pero sigo sin coser.
Sin embargo
la máquina sigue
recordándome mi infancia
a mi madre
y un tipo de mirada que sólo recupero
cuando tengo ganas de escribir un poema
como este.