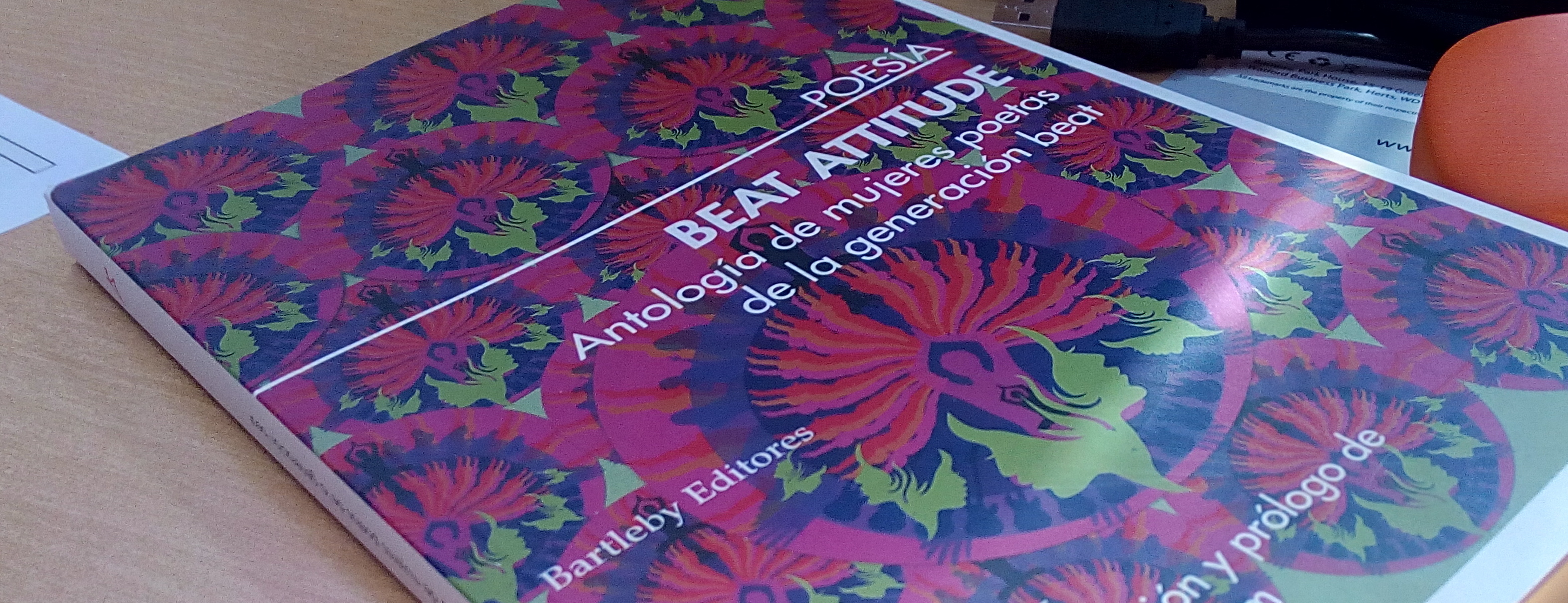Ya me he dado de alta con Car2go. Quizá porque pensaba que me podía ser útil y, definitivamente, porque creo que la forma en la que la ciudadanía debe desplazarse por un lugar tan hiperpoblado como Madrid (o cualquier otra ciudad que sobrepase el millón de habitantes) debe cambiar con urgencia para mejorar la calidad de vida y, también, sí también, para aumentar la eficacia de los desplazamientos.

No obstante, sigo sintiendo que esta ciudad en concreto es pequeña y caminable, lo que hace que el uso de coche, incluso de este tipo de coches, es algo ineficaz de por sí. Y lo voy comprobando poco a poco:
Gestioné el alta hace casi un mes y lo he usado en dos ocasiones, y esforzándome, después de un frustrante primer intento en el que no logré que se pusiese en marcha el vehículo. Parece ser, después de la llamada de rigor al servicio de atención al cliente, que tienen algo de truco, pues no siempre arrancan a la primera, a pesar de que se sigan a rajatabla las indicaciones.
No me di por vencido y volví a intentarlo, entre otras cosas porque en con el alta, que cuesta 9€, te «regalan» 15€ en minutos para practicar y no protestar (ahora comprendo). El sábado de la semana pasada, Carmen y yo fuimos a la exposición de una alumna mía (Kay Woo) en el Museo Tiflológico de Madrid, que está situado en la calle Coruña, cerca del metro Tetuán. Una obra fantástica, un museo formidable y una alumna… magistral.

Dado que la línea 1 no estaba operativa, el trayecto que habríamos hecho habitualmente, desde nuestra vivienda en el centro de Madrid hasta allí habría sido mucho más complejo que un simple GranVía-Tetuán. Caminando es una tiradita y en autobús la combinación es casi imposible o tarda cerca de una hora. Debíamos haber optado por un transbordo haciendo la combinación Noviciado-Cuatro Caminos (L2) X Cuatro Caminos-Tetuán (L1).
Es decir, que nos decidimos a retomar el intento de gastar los 15€ que tengo en mi cuenta de Car2go y buscamos un coche cerca de nuestra casa.
He aquí uno de los primeros inconvenientes de la app para quienes vivimos tan céntricos como nosotros: en la zona centro casi no hay coches disponibles nunca en un radio de menos de 10 minutos, lo que hace que sea muy poco práctico para nosotros, puesto que en esos 10 minutos ya estamos muy cerca del destino, eso teniendo problemas de transporte, como era el caso.
Excepcionalmente, siendo sábado por la mañana, había un vehículo a unos 7 minutos caminando.
Tras unos breves y torpes comienzos, conseguí ponerlo en marcha, ya sabiendo que había que llamar desde dentro del coche si había algún problema y nos pusimos a conducir.
El coche se conducía bien, eléctrico, hace poco ruido, pequeño y manejable y las velocidades que maneja son las adecuadas para tráfico urbano, así que sin ningún problema llegamos en unos 30 minutos, tras aparcar en un lugar permitido de los de zona verde sin restricciones de aparcamiento por carga-descarga.

Por supuesto, con mi falta de experiencia conduciendo por ciudad, hacerlo un día de diario con mucho tráfico no se me pasa por la cabeza, pues la cantidad de estímulos que aparecen en la conducción me parecen un contraestímulo para el deseo de conducción, pues noto la probabilidad de ser afectado por alguno de ellos: Pequeños accidentes, rozaduras, abolladuras, frenazos, infracciones de reglamento…
A pesar de que se reduce enormemente la responsabilidad con respecto a la que hay que tener al usar un coche en propiedad, no deja de ser exigible una responsabilidad de conductor que me parece una pérdida de libertad de opciones (por ejemplo, limita las posibilidades de ingerir bebidas alcohólicas, entre otras cosas).
No quiero ni pensar en las posibles pesadillas que pueda ocasionar el ser «responsable» de algún desperfecto en el vehículo, directamente o no, causadas por la conducción o no apreciadas y correctamente verificadas al aceptar el uso del mismo. ¿Qué pasa si, en un despiste, aceptaste que el coche no tenía ningún daño y tras el uso que haces del mismo, el siguiente usuario reporta un nuevo daño? ¿Se te imputa el mismo?
Ayer, volvimos a hacer uso del tiempo remanente (ya sólo me quedan 14 minutos) viniendo desde las proximidades de la calle General Rodrigo, donde fuimos a hacer unas revisiones oftalmológicas y dermatológicas para Carmen (su dermatóloga es extremadamente guapa y simpática, sin que venga en absoluto a cuento) y aparcando casi en nuestra misma calle, en la esquina de Corredera Baja de San Pablo con Loreto y Chicote, pero aquí viene el otro gran inconveniente del uso para nosotros, habitantes del centro centrito centroso de la ciudad: Tardamos cerca de 10 minutos en buscar aparcamiento. Seguramente, si el uso de estos vehículos se extiende, resultará mucho más sencillo encontrar sitio, pero actualmente, es uno de los que considero problemas principales.
Habríamos tardado bastante menos en venir en Taxi, costándonos, quizá, tan sólo 2 euros más de lo que nos habría costado el viaje en car2go, que ascendió a unos 4€ (20 minutos). En autobús habríamos tardado 10 minutos más y nos habría costado (entre los dos) 2,40€, sin preocupaciones de ningún tipo, andando, por cierto, nos habría costado… uy, nada, con tan sólo 15 minutos más, que los podríamos haber recortado al tiempo que le dedicamos al cuidado de la salud, al gimnasio o a cosas parecidas, en bicicleta, salvo muerte ocasionada por la dificultad intrínseca que tiene esta ciudad para circular de esta manera, nos habría costado los gastos de la bici… y el mismo tiempo o, incluso, 5 minutos menos.
En resumen y de momento (seguro que cambiará mucho, pero mucho mucho, con la llegada de los vehículos autodirigidos, que está por despegar de la mano de los google-car y semejantes), mis preferencias para este tipo de transporte por la ciudad viviendo donde yo vivo (esto es crucial, pues no es igual para todo tipo de personas, ni por ubicación, ni por hábitos de vida, etc) son las siguientes:
- Transporte preferido para distancias menores de 3 Km: Peatón, sin dudarlo. Tardo menos de 30 minutos en ese recorrido, disfruto de una actividad física, intelectual, absolutamente no contaminante y que estimula la comunicación, el disfrute del ahora y reduce los riesgos de accidentes, amén de reducir también el consumo innecesario, incluso, el de gimnasios.
- Transporte preferido para distancias mayores de 3 km: Metro, salvo las excepciones en las que el autobús cubra la ruta de manera más directa y además no sea horario de alta concentración de tráfico. Poca contaminación urbana (no nos engañemos, el consumo de energía se produce, pero los residuos ocurren o pueden ocurrir a distancia de la ciudad, en las correspondientes centrales térmicas), reducción de riesgos de accidente, alto control del tiempo de llegada para evitar impuntualidades, disponibilidad de tiempo para descansar mientras se lleva a cabo el traslado pertinente e, incluso, posibilidad de concentrarse en la comunicación, aunque sea no verbal, con otros seres humanos en las mismas condiciones.
- Transporte preferido para urgencias: Taxi, salvo que el flujo de tráfico no lo aconseje como opción haciendo más rápido el transporte bajo la superficie, o que el precio sea excesivo, en cuyo caso pueden barajarse otras alternativas (pero desde el centro de Madrid hay tantas opciones de movilidad que es casi imposible no encontrar otra opción rápida).
- Transporte preferido para disfrutar de las vistas: Peatón, otra vez, salvo que se deseen recorrer largas distancias, en cuyo caso, en Madrid, está la estupenda opción de los autobuses urbanos (EMT, no confundir con EMT).
¿Cuándo, entonces, usar el car2go?
Bufff… pocas veces, seguramente, será la mejor opción para moverse por la ciudad hacia o desde mi casa, pero es posible que, en alguna ocasión, desde alguno de los destinos donde imparto clases particulares, como la zona de Pirámides, tenga que desplazarme a otra zona de condiciones parecidas, amplias calles, comodidad para aparcar, baja densidad de opciones de transporte público subterráneo directo, dentro de la M30 (restricción que actualmente tiene car2go), etc.
¿Y la bici?
Ni de coña. Sigue pareciéndome un mal transporte para una ciudad como Madrid (todo, por supuesto, de momento), debido a razones urbanísticas, sociales, etc. Ya escribí un artículo sobre el uso de la bicicleta en Madrid y sigo opinando lo mismo: son para irresponsables o para amantes del riesgo. No soy ninguna de las dos cosas.
En conclusión, seguro que este artículo quedará obsoleto en menos de dos años, así que no es importante ninguna conclusión pues en absoluto será concluyente. Y mi capacidad para prever el futuro está bien descrita en mi suposición (hace 20 años) de que los teléfonos móviles no iban a triunfar en España.
La movilidad en las ciudades está cambiando vertiginosamente, se adivinan tiempos en los que los coches privados dejarán de ocupar el enorme espacio que ahora ocupan, que aparecerán nuevas formas más optimizadas de desplazarse por el espacio urbano, que puede que acaben por convertir las ciudades en lugares más agradables y habitables.
Tras ese gran cambio, o simultáneamente, vendrá otro en los trayectos de medio o largo recorrido, convirtiendo la posesión de un coche en algo tan obsoleto como la posesión de una carroza o un caballo, o un CD. Y seguro que veré ese futuro.