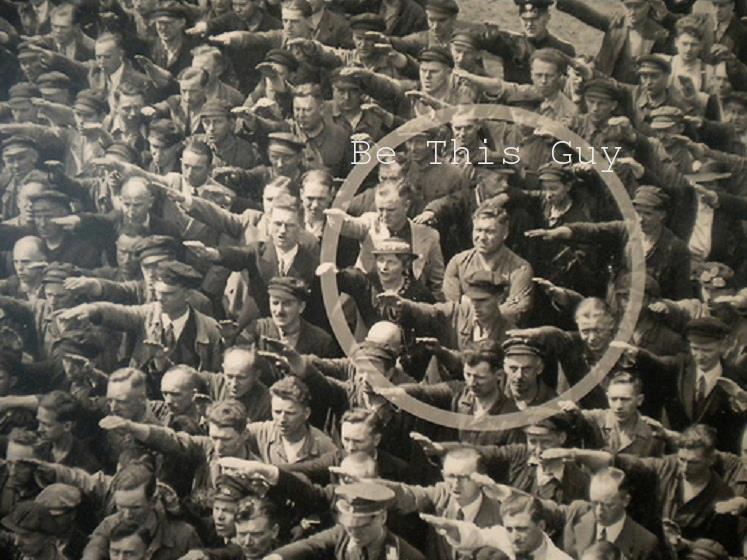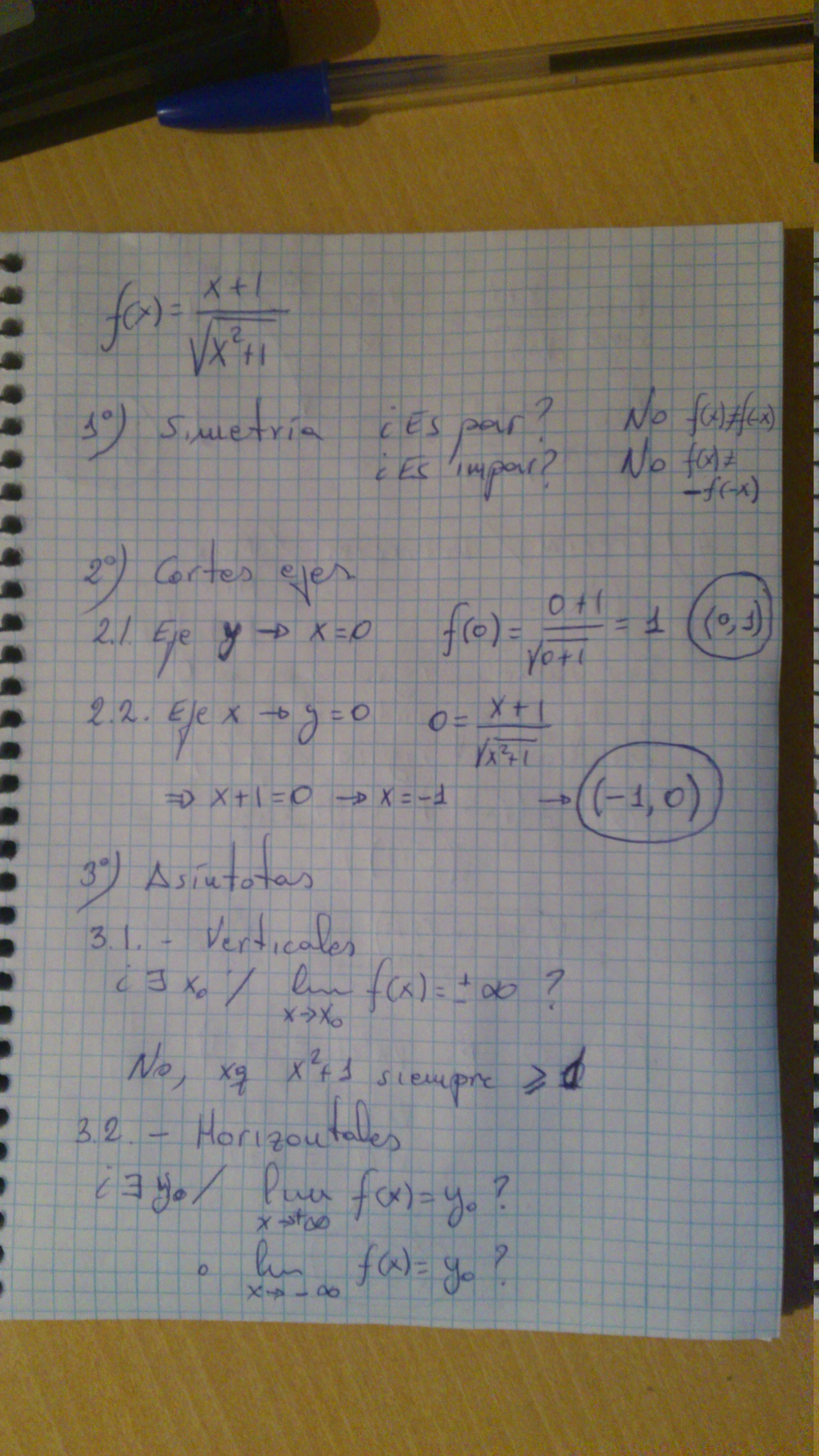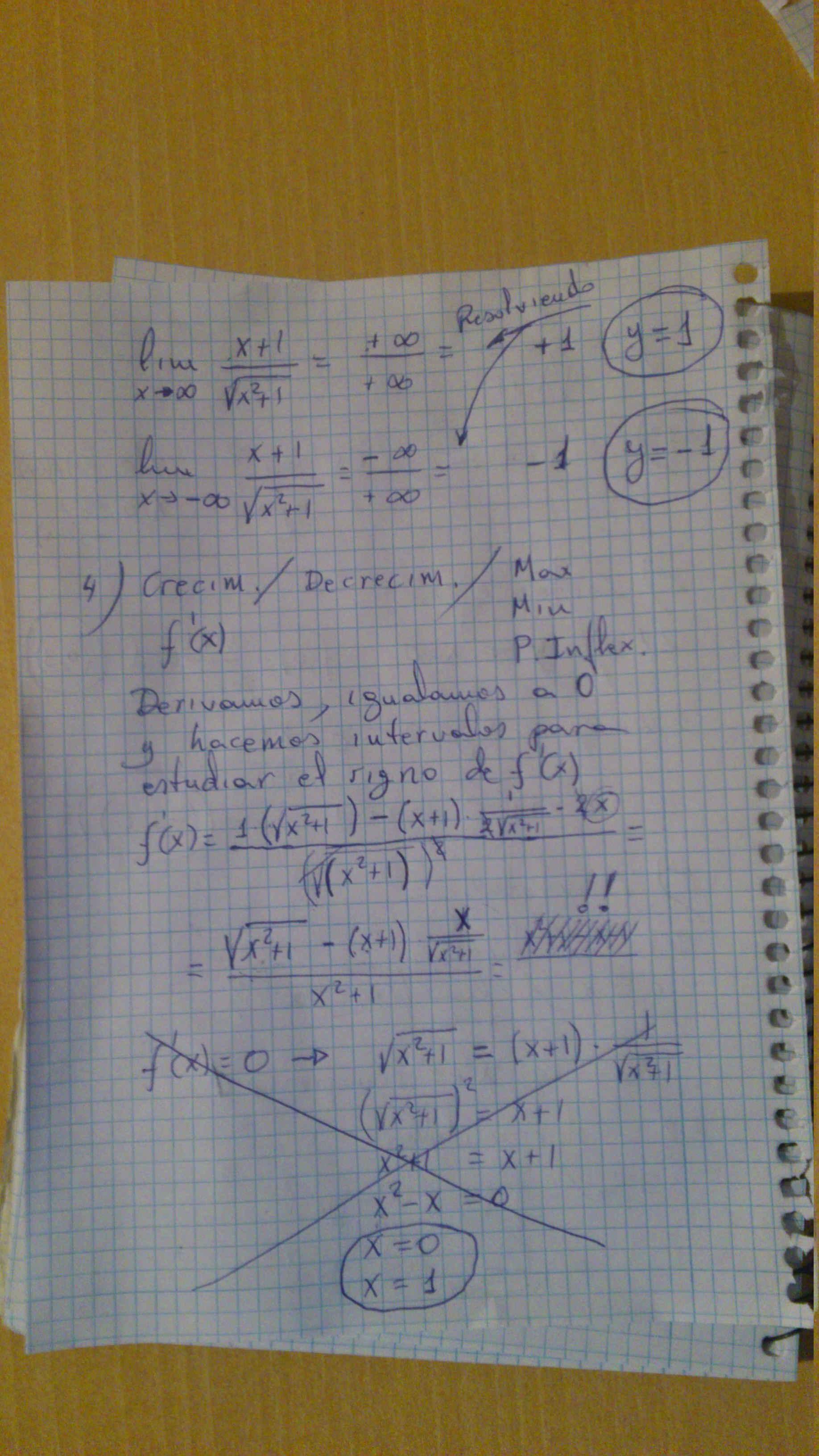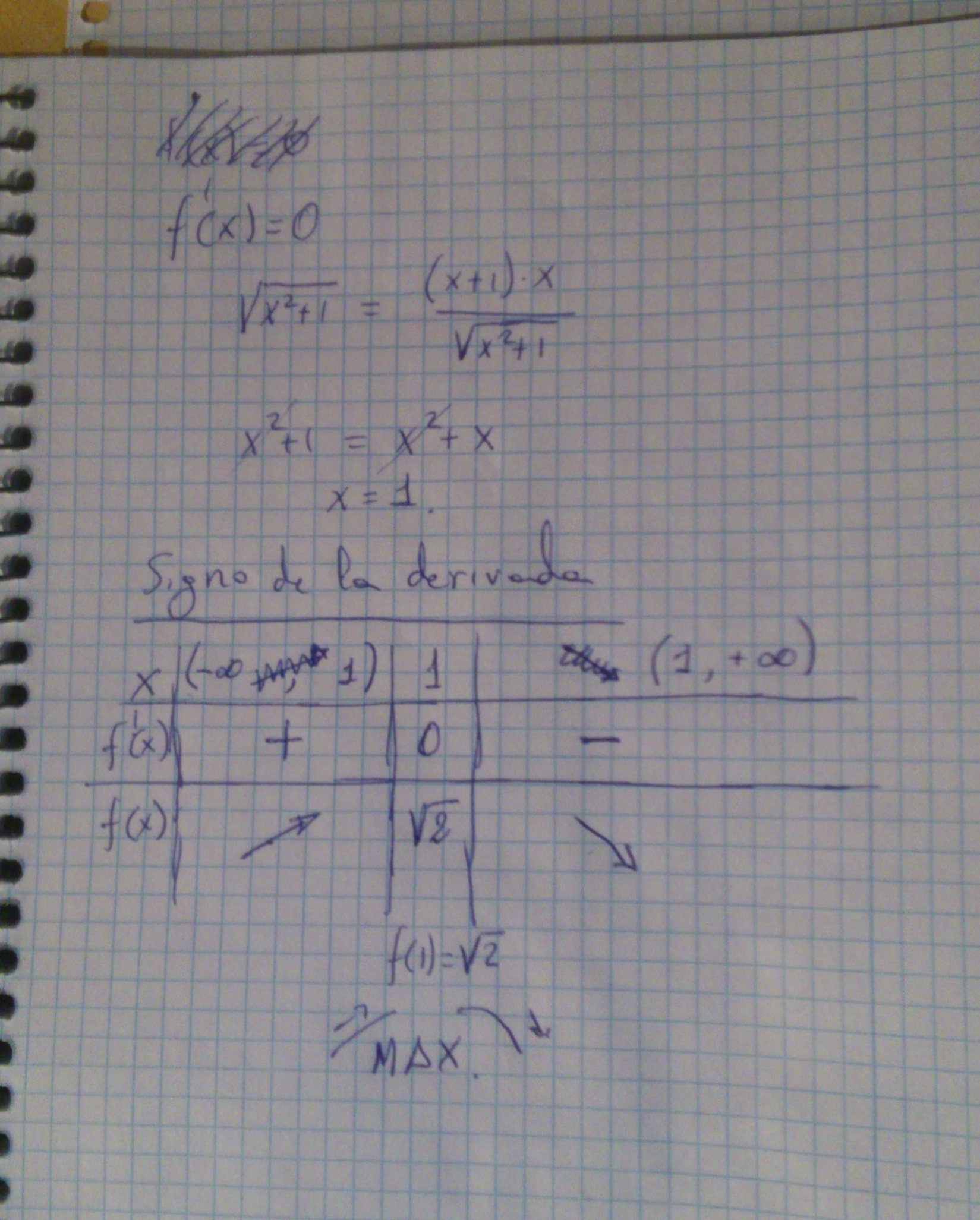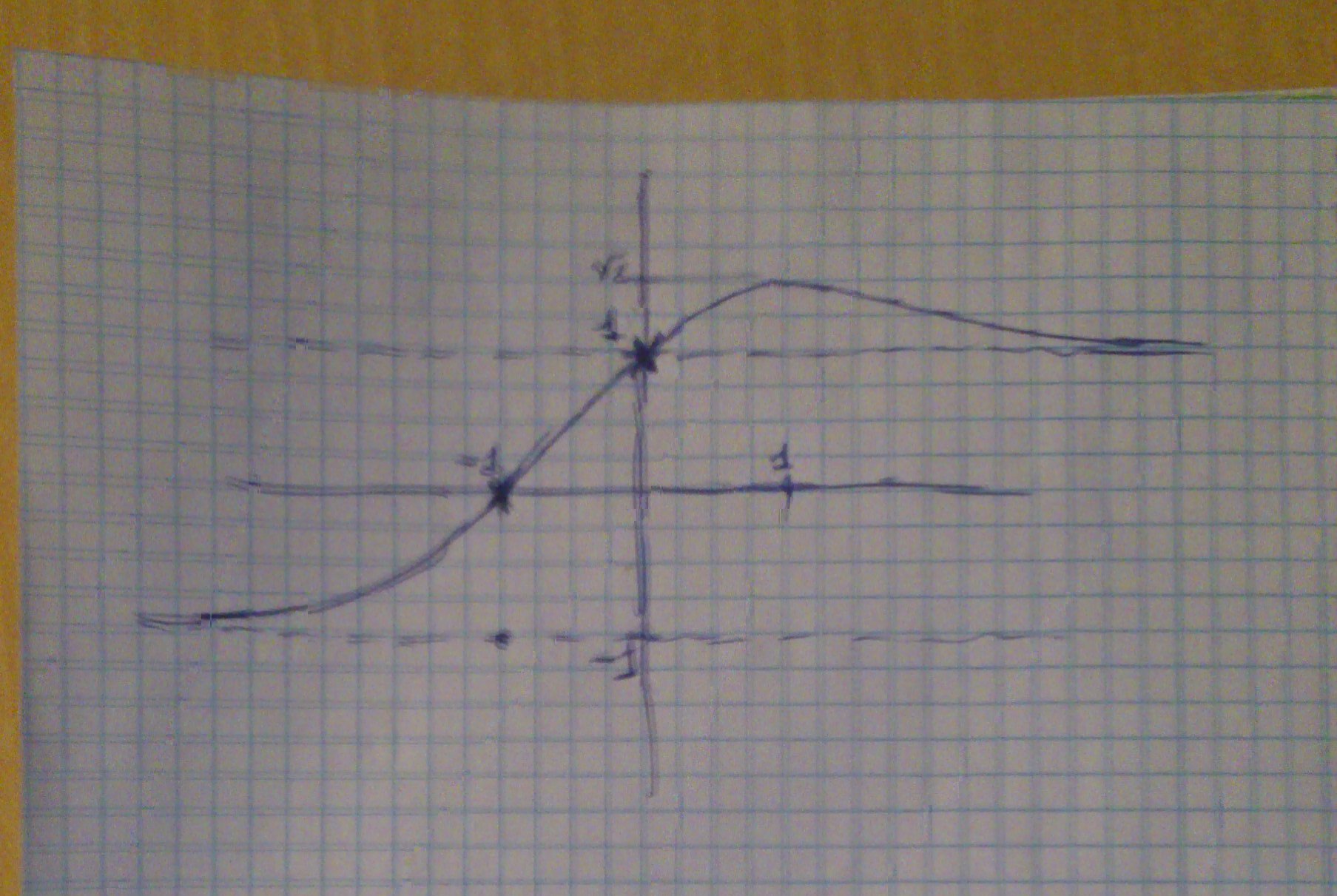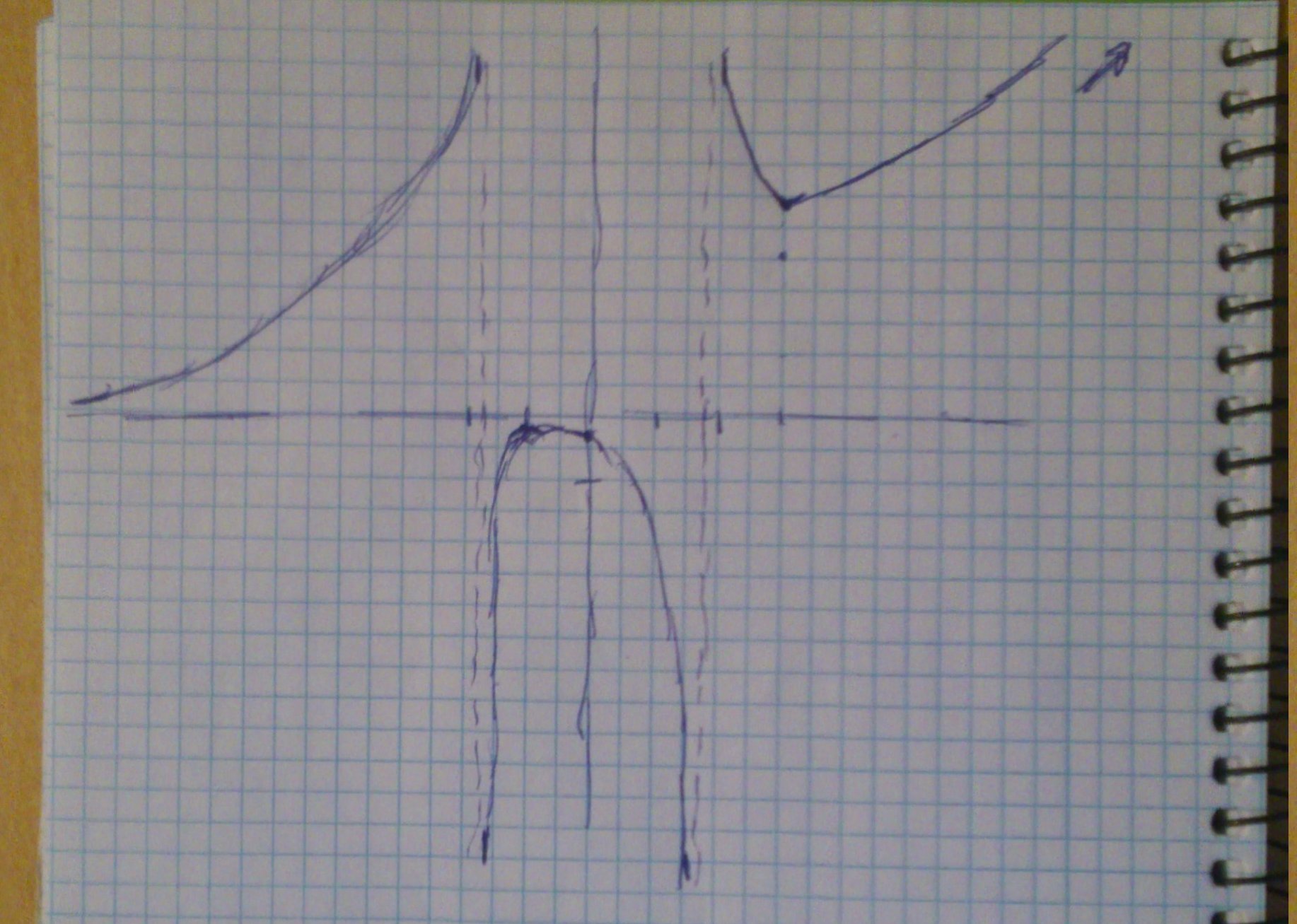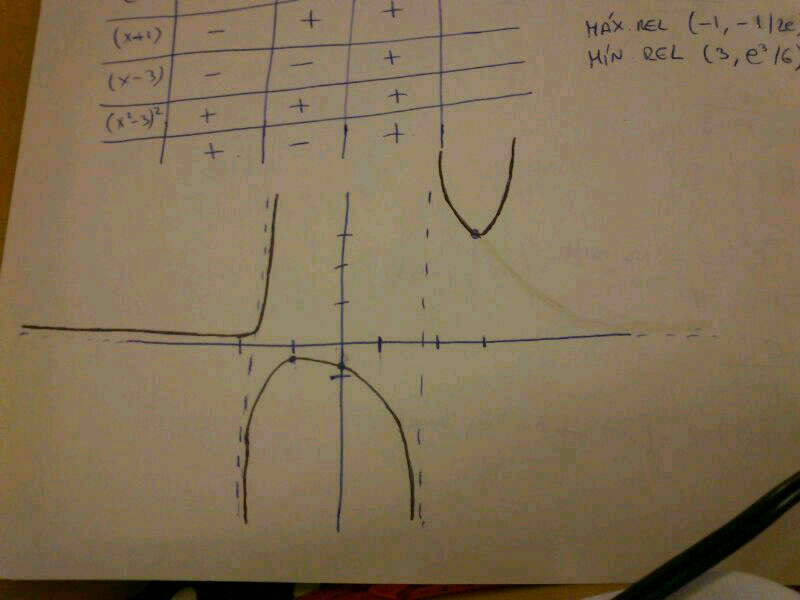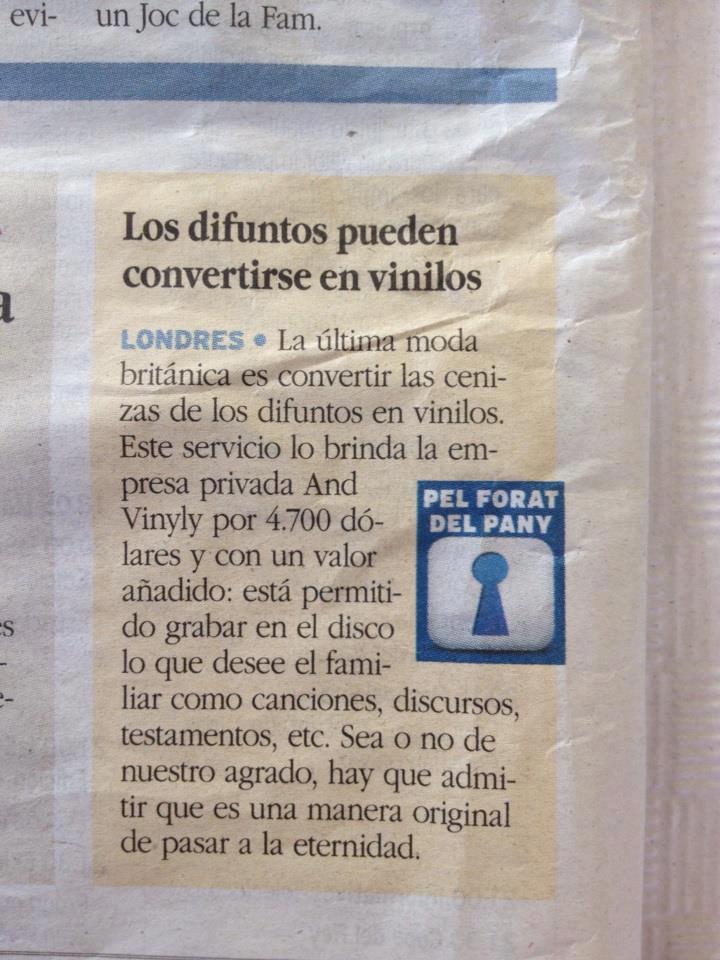El Tractatus logico-philosophicus del profesor Wittgenstein intenta, consígalo o no, llegar a la verdad última en las materias de que trata, y merece por su intento, objeto y profundidad que se le considere un acontecimiento de suma importancia en el mundo filosófico. Partiendo de los principios del simbolismo y de las relaciones necesarias entre las palabras y las cosas en cualquier lenguaje, aplica el resultado de esta investigación a las varias ramas de la filosofía tradicional, mostrando en cada caso cómo la filosofía tradicional y las soluci ones tradicionales proceden de la ignorancia de los principios del simbolismo y del mal empleo del lenguaje.
Trata en primer lugar de la estructura lógica de las proposiciones y de la naturaleza de la inferencia lógica. De aquí pasamos sucesivamente a la teoría del conocimiento, a los principios de la física, a la ética y, finalmente, a la mística (das Mystiche).
Para comprender el libro de Wittgenstein es preciso comprender el problema con que se enfrenta. En la parte de su teoría que se refiere al simbolismo se ocupa de las condiciones que se requieren para conseguir un lenguaje lógicamente perfecto. Hay varios problemas con relación al lenguaje. En primer lugar está el problema de qué es lo que efectivamente ocurre en nuestra mente cuando empleamos el lenguaje con la intención de significar algo con él; este problema pertenece a la psicología. En segundo lugar está el problema de la relación existente entre pensamientos, palabras y proposiciones y aquello a lo que se refieren o significan; este problema pertenece a la epistemología. En tercer lugar está el problema de usar las proposiciones-de tal modo que expresen la verdad antes que la falsedad; esto pertenece a las ciencias especiales que tratan de las materias propias de las proposiciones -en cuestión. En cuarto lugar está la cuestión siguiente: ¿Qué relación debe haber entre un hecho (una proposición, por ejemplo) y otro hecho para que el primero sea capaz de ser un símbolo del segundo?
Esta última es una cuestión lógica y es precisamente la única de que Wittgenstein se ocupa. Estudia las condiciones de un simbolismo correcto, es decir, un simbolismo en el cual una proposición «signifique» algo suficientemente definido. En la práctica, el lenguaje es siempre más o menos vago, ya que lo que afirmamos no es nunca totalmente preciso. Así pues, la lógica ha de tratar de dos problemas en relación con el simbolismo: l.° Las condiciones para que se dé el sentido mejor que el sinsentido en las combinaciones de símbolos; 2.º Las condiciones para que exista unicidad de significado o referencia en los símbolos o en las combinaciones de símbolos. Un lenguaje lógicamente perfecto tiene re glas de sintaxis que evitan los sinsentidos, y tiene símbolos articulares con un significado determinado y único. Wittgenstein estudia las condiciones necesarias para un lenguaje lógicamente perfecto. No es que haya lenguaje lógicamente perfecto, o que nosotros nos creamos aquí y ahora capaces e construir un lenguaje lógicamente perfecto, sino que toda función del lenguaje consiste en tener significado y sólo cumple esta función satisfactoriamente en la medida en que se aproxima al lenguaje ideal que nosotros postulamos.
La función esencial del lenguaje es afirmar o negar los hechos. Dada la sintaxis de un lenguaje, el significado de una proposición está determinado tan pronto como se conozca el significado de las palabras que la componen. Para que una cierta proposición pueda afirmar un cierto he debe haber, cualquiera que sea el modo como el lenguaje esté construido, algo en común entre la estructura de la proposición y la estructura del hecho. Esta es tal vez la tesis más fundamental de la teoría de Wittgenstein. Aquello que-haya de común entre la proposición y el hecho, no puede, así lo afirma el autor, decirse a su vez en el lenguaje. Sólo puede ser, en la fraseología de Wittgenstein, mostrado, no dicho, pues cualquier cosa que podamos decir tendrá siempre la misma estructura.
El primer requisito de un lenguaje ideal sería tener un solo nombre para cada elemento, y nunca el mismo nombre para dos elementos distintos. Un nombre es un símbolo simple en el sentido de que no posee partes que sean a su vez símbolos. En un lenguaje lógicamente perfecto, nada que no fuera un elemento tendría un símbolo simple. El símbolo para un compuesto sería un «complejo». Al hablar de un «complejo» estamos, como veremos más adelante, pecando en contra de las reglas de la gramática filosófica, pero esto es inevitable al principio. «La mayor parte de las proposiciones y cuestiones que se han escrito sobre materia filosófica no son falsas, sino sinsentido. No podemos, pues, responder a cuestiones de esta clase de ningún modo, sino establecer su sinsentido. La mayor parte de las cuestiones y proposiciones de los filósofos proceden de que no comprendemos la lógica de nuestro lenguaje. Son del mismo tipo que la cuestión de si lo bueno es más o menos idéntico que lo bello» (4.003). Lo que en el mundo es complejo es un hecho. Los hechos que no se componen de otros hechos son lo que Wittgenstein llama Sachverhalte, mientras que a un hecho que conste de dos o más hechos se le llama Tatsache; así, por ejemplo: «Socrates es sabio» es un Sachv erhalt y también un Tatsache, mientras que «Sócrates es sabio y Platón es su discípulo» es un Tatsache, pero no un Sachverhalt.
Wittgenstein compara la expresión lingüística a la proyección en geometría. Una figura geométrica puede, ser pro yectada de varias maneras: cada una de éstas corresponde a un lenguaje diferente, pero las propiedades de proyección de la figura original permanecen inmutables, cualquiera que sea el modo de proyección que se adopte. Estas propiedades proyectivas corresponden a aquello que en la teoría de Wittgenstein tienen en común la proposición y el hecho, siempre que la proposición asevere el hecho.
En cierto nivel elemental esto desde luego es obvio. Es imposible, por ejemplo, establecer una afirmación, sobre dos hombres (admitiendo por ahora que los hombres puedan ser tratados como elementos) sin emplear dos nombres, y si se quiere aseverar una relación entre los dos hombres será necesario que la proposición en la que hacemos la aseveración establezca una relación entre los dos nombres. Si decimos «Platón ama a Sócrates», la palabra «ama», que está entre o la palabra «Platón» y la palabra «Sócrates», establece una relación entre estas dos palabras, y se debe a este hecho que nuestra proposición sea capaz de aseverar una relación entre las personas representadas por las palabras «Platón y Sócrates». «No: `El signo complejo aRb dice que a está en la relación R con b’, sino: Que a está en una cierta relación con b, dice que aRb» (3.1432).
Wittgenstein empieza su teoría del simbolismo con la siguiente afirmación (2.1):
«Nosotros nos hacemos figuras de los hechos.» Una figura, dice, es un modelo de la realidad, y a los objetos en la realidad corresponden los elementos de la figura: la figura misma es un hecho.
El hecho de que las cosas tengan una cierta relación entre sí se representa por el hecho de que en la figura sus elementos tienen también una cierta relación, unos con otros. En la figura y en lo figurado debe haber algo idéntico para que una pueda ser figura de lo otro completamente. Lo que la figura debe tener en común con la realidad para poder figurarla a su modo y manera -justa o falsamente- es su forma de figuración» (2.161, 2.17).
Hablamos de una figura lógica de la realidad; cuando queremos indicar solamente tanta semejanza cuanta es esencial a su condición de ser una figura, y esto en algún sentido, es decir, cuando no deseamos implicar nada más que la identidad de la forma lógica. La figura lógica de un hecho, dice, es un Gedanke. Una figura puede corresponder o no corresponder al hecho y por consiguiente ser verdadera o falsa, pero en ambos casos tiene en común con el hecho la forma lógica. El sentido en el cual Wittgenstein habla de figuras puede ilustrarse por la siguiente afirmación: «El disco gramófonico, el pensamiento musical, la notación musical; las ondas sonoras, están todos, unos respecto de otros, en aquella internó relación figurativa que se mantiene entre lenguaje y mundo. A todo esto es común la estructura lógica. (Como en la fábula, los dos jóvenes, sus dos caballos y sus lirios, son todos, en cierto sentido, la misma cosa)» (4.014). La posibilidad de que una proposición represente a un hecho depende del hecho de que en ella los objetos estén representados por signos. Las llamadas «constantes» lógicas no están representadas por signos, sino que ellas mismas están presentes tanto en la proposición como en el hecho. La proposición y el hecho deben manifestar la misma
«multiplicidad» lógica, que no puede ser a su vez representada, pues tiene que tener en común el hecho y la figura. Wittgenstein sostiene que todo aquello que es propiamente filosófico pertenece a lo que sólo se puede expresar, es decir: a aquello que es común al hecho y a su figura lógica. Según este criterio se concluye que nada exacto puede decirse en filosofía. Toda proposición filosófica es un error gramatical, y a lo más que podemos aspirar con la discusión filosófica es a mostrar a los demás que la discusión filosófica es un error. «La filosofía no es una de las ciencias naturales. (La palabra `filosofía’ debe significar algo que esté sobre o bajo, pero no junto a las ciencias naturales) E1 objeto de la filosofía es la aclaración lógica de pensamientos. La filosofía no es una teoría, sino una actividad. Una obra filosófica consiste especialmente en elucidaciones. El resultado de la filosofía no son `proposiciones filosóficas’ sino el esclarecimiento de las proposiciones. La filosofía debe esclarecer y delimitar con precisión los pensamientos que de otro modo serían, por así decirlo, opacos y confusos» (4.111 y 4.112). De acuerdo con este principio todas las cosas que diremos para que el lector comprenda la teoría de Wittgenstein son todas ellas cosas que la propia teoría condena como carentes de sentido. Teniendo en cuenta esto, intentaremos exponer la visión del mundo que parece que está al fondo de su sistema.
El mundo se compone de hechos: hechos que estrictamente ha blando no podemos definir, pero podemos explicar lo que queremos decir admitiendo que los hechos son los que hacen á las proposiciones verdaderas o falsas. Los hechos pueden contener partes que sean hechos o pueden no contenerlas; «Sócrates era un sabio ateniense» se compone de dos hechos:
«Sócrates era sabio» y «Sócrates era un ateniense». Un hecho que no tenga partes que sean hechos se llama por Wittgenstein Sachverhalt. Es lo mismo que aquello a lo que llama hecho atómico. Un hecho atómico, aunque no conste de partes que son hechos, sin embargo consta de partes. Si consideramos «Sócrates es sabio» como un hecho atómico veremos que contiene los constitutivos «Sócrates» y «sabio». Si se analiza un hecho atómico lo más completamente posible (posibilidad teórica, no práctica), las partes constitutivas que se obtengan al final pueden llamarse «simples» u «objetos». Wittgenstein no pretende que podamos realmente aislar el «simple» o que tengamos de él un conocimiento empírico. Es una necesidad lógica exigida por la teoría como el caso del electrón. Su fundamento para sostener que hay simples es que cada complejo presupone un hecho. Esto no supone necesariamente que la complejidad de los hechos sea finita; aunque cada hecho constase de infinidad de hechos atómicos y cada hecho atómico se compusiese de un número infinito de objetos, aun en este supuesto debería haber objetos y hechos atómicos (4.2211). La afirmación de que hay un cierto complejo se reduce a la aseveración de que sus elementos constitutivos están en una cierta relación, que es la aseveración de un hecho; así, pues, si damos un nombre al complejo, este nombre sólo tiene sentido en virtud de la verdad de una cierta proposición, especialmente la proposición que arma que los componentes del complejo están en esa relación. Así, nombrar a los complejos presupone la proposición, mientras que las proposiciones presuponen que los simples tengan un nombre. Así, pues, se pone de manifiesto que nombrar los simples es lógicamente lo primero en lógica.
El mundo está totalmente descrito si todos los hechos atómicos se conocen, unido al hecho de que éstos son todos los hechos. El mundo no se describe por el mero nombrar de todos los objetos que están en él; es necesario también conocer los hechos atómicos de los cuales esos objetos son partes constitutivas. Dada la totalidad de hechos atómicos, cada proposición verdadera, aunque compleja, puede teóricamente ser inferida. A una proposición (verdadera o falsa) que asevera un hecho atómico se le llama una proposición atómica. Todas las proposiciones atómicas son lógicamente independientes unas de otras. Ninguna proposición atómica implica otra o es compatible con otra. Así pues, todo el problema de la inferencia lógica se refiere a proposiciones que no son atómicas. Tales proposiciones pueden ser llamadas moleculares.
La teoría de Wittgenstein de las proposiciones moleculares se fundamenta sobre su teoría acerca de la construcción de las funciones de verdad.
Una función de verdad de una proposición p es una proposición que contiene a p, de modo que su verdad o falsedad depende sólo de la verdad o falsedad de p;. del mismo modo, una función de verdad de varias proposiciones p, q, r… es una proposición que contiene p, q, r…, y así su verdad o falsedad depende sólo de la verdad o de la falsedad de p, q, r… Pudiera parecer a primera vista que hay otras funciones de proposiciones además de las funciones de- verdad; así, por ejemplo, sería «A cree p», ya que de modo general A creería algunas proposiciones verdaderas y algunas falsas; a menos que sea un individuo excepcionalmente dotado, no podemos colegir que p es verdadera por el hecho de que lo crea, o que p es falsa por el hecho de que no lo crea. Otras excepciones aparentes serian, -por ejemplo, «p es una proposición muy compleja» o «p es una proposición referente a Sócrates». Wittgenstein sostiene, sin embargo, por razones que -ya expondremos, que tales excepciones son sólo apa – rentes, y que cada función de una proposición es realmente una función de verdad. De aquí se sigue que si podemos definir las funciones de verdad de modo general, podremos obtener una definición general de todas las proposiciones en los términos del grupo -primitivo de las proposiciones atómicas. De este modo procede Wittgenstein.
Ha sido demostrado por el doctor Sheffer (Trans. Am. Math. Soc., vol. XIV, pp. 481-488) que todas las funciones de verdad de un grupo dado de proposiciones pueden construirse a partir de una de estas dos funciones: «no-p o no-q» o «no-p y no-q». Wittgenstein emplea la última, presuponiendo, el conocimiento del trabajo del doctor Sheffer. Es fácil ver el modo en que se construyen otras funciones de verdad de «no-p y no-q». «No-p y no-p» es equivalente a
«no-p», con lo que obtenemos una definición de la negación en los términos de nuestra función primitiva; por lo tanto, podemos definir «p o q», puesto que es la negación de «no-p» y «no-q»; es decir, de nuestra función primitiva; por lo tanto, podemos definir «p o q», puesto que es la negación de «no-p» y «no-q»; es decir de nuestra función primitiva. El desarrollo de otras funciones de verdad de «no-p» y «p o q» se dan detalladamente al comienzo de Principia Mathematica. Con esto se logra lo que pretendemos, cuando las proposiciones que son los argumentos de nuestras funciones de verdad se dan por enumeración. Wittgenstein, sin embargo, por un análisis realmente interesante, consigue extender el proceso a las proposiciones generales, es decir, a los casos en que las proposiciones que son argumentos de nuestras funciones de verdad no están dadas por enumeración, sino que se dan como todas las que cumplen cierta condición. Por ejemplo, sea fx una función proposicional (es decir, una función cuyos valores son proposiciones), lo mismo que «x es humano» -entonces los diferentes valores fx constituyen un grupo de proposiciones. Podemos extender la idea «no-p y no-q» tanto como aplicarla a la negación simultánea de todas las proposiciones que son valores de fx. De este modo llegamos a la proposición que de ordinario representa en lógica matemática por las palabras «fx es falsa para todos los valores de x». La negación de esto sería la proposición «hay al menos una x para la cual fx es verdad» que está representada por «(Ýx).fx». Si en vez de fx hubiésemos partido de no-fx habríamos llegado a la proposición «fx es verdadera para todos los valores de x», que está representada por «(x).fx». El método de Wittgenstein para operar con las proposiciones generales [es decir «(x).fx» y «(Ýx).fx »] difiere de los métodos precedentes por el hecho de que la generalidad interviene s en la especificación del grupo de proposiciones a que se refiere, y cuando esto se lleva a cabo, la construcción de las funciones de verdad procede exactamente, como en el caso de un número finito de argumentos dados, por enumeración, p, q, r…
Sobre este punto, Wittgenstein no da en el texto una explicación suficiente de su simbolismo. El símbolo que emplea es (-p, -î, N(-î)). He aquí la explicación de este simbolismo:
-p representa todas las proposiciones atómicas.
-î representa cualquier grupo de proposiciones.
N (-î) representa la negación de todas las proposiciones que componen -î.
El símbolo completo (-p, -î, N(-î)) significa todo aquello que puede obtenerse seleccionando proposiciones atómicas, negándolas todas, seleccionando algunas del grupo de proposiciones nuevamente obtenido unidas con otras del grupo primitivo -y así indefinidamente-.Esta es, dice, la función general de verdad y también la forma general de la proposición. Lo que esto significa es algo menos complicado de lo que parece. El símbolo intenta describir un proceso con la ayuda del cual, dadas las proposiciones atómicas, todas las demás pueden construirse. El proceso depende de:
(a) La prueba-de Sheffer de que todas- las funciones de verdad pueden obtenerse de la negación simultánea, es decir, de «no-p y no-q»;
(b) La teoría de Wittgenstein de la derivación de las proposiciones generales de las conjunciones y disyunciones;
(c) La aseveración de que una proposición puede encontrarse en otra sólo como argumento de una función de verdad.
Dados estos tres fundamentos, se sigue que todas las proposiciones que no son atómicas pueden derivarse de las que lo son por un proceso uniforme, y es este proceso el que Wittgenstein indica en su símbolo.
Por este método uniforme de construcción llegamos a una asombrosa simplificación de la teoría de la inferencia, lo mismo que a una definición del tipo de proposiciones que pertenecen a la lógica. El método de operación descrito autoriza a Wittgenstein a decir que todas las proposiciones pueden construirse del modo anteriormente indicado, partiendo de las proposiciones atómicas, y de este modo queda definida la totalidad de las proposiciones. (Las aparentes excepciones mencionadas más arriba son tratadas de un modo que consideraremos más adelante.) Wittgenstein puede, pues, afirmar que proposiciones son todo lo que se sigue de la totalidad de las proposiciones atómicas (unido al hecho de que ésta es la totalidad de ellas); que una proposición es siempre una función de verdad de las proposiciones atómicas; y de que si p se sigue de q, el significado de p está contenido en el significado de q; de lo cual resulta, naturalmente, que nada puede deducirse de una proposición atómica Todas las proposiciones de la lógica, afirma, son tautologías, como, por ejemplo, «p o no p».
El hecho de que nada puede deducirse de una proposición atómica tiene aplicaciones de interés, por ejemplo, a la causalidad. En la lógica de Wittgenstein no puede haber nada semejante al nexo causal. «Que el sol vaya a surgir mañana es una hipótesis. No sabemos, realmente, si surgirá, ya que no hay necesidad alguna para que una cosa acaezca porque acaezca otra.»
Tomemos ahora otro tema -el de los nombres. En el lenguaje lógico-teorético de Wittgenstein, los nombres sólo son dados a los simples. No damos dos nombres a una sola cosa, o un nombre a dos cosas. No hay ningún medio, según el autor, para describir la totalidad de las cosas que pueden ser nombradas; en otras palabras, la totalidad de todo cuanto hay en el mundo. Para poder hacer esto tendríamos que conocer alguna propiedad que perteneciese a cada cosa por necesidad lógica. Se ha intentado alguna vez encontrar tal propiedad en la auto-identidad; pero la concepción de la identidad está sometida por Wittgenstein a un criticismo destructor, del cual no parece posible escapar. Queda rechazada la definición de la identidad por medio de la identidad de lo indiscernible, porque la identidad de lo indiscernible parece que no es un principio lógico necesario. De acuerdo con este principio, x es idéntica a y si cada propiedad de x es una propiedad de y; pero, después de todo, seria lógicamente posible para ambas cosas que tuviesen exactamente las mismas propiedades. Que esto de hecho no ocurra, es una característica accidental del mundo, no una característica lógicamente necesaria, y las características accidentales del mundo no deben naturalmente ser admitidas en la estructura de la lógica. Wittgenstein, de acuerdo con esto, suprime la identidad y adopta la convención de que diferentes letras signifiquen diferentes cosas. En la práctica se necesita la identidad, por ejemplo, entre un nombre y una descripción o entre dos descripciones. Se necesita para proposiciones tales como «Sócrates es el filósofo que bebió la cicuta» o «El primer número par es aquel que sigue inmediatamente a 1.» Es fácil en el sistema de Wittgenstein proveer respecto de tales usos de la identidad.
La exclusión de la identidad excluye un método de hablar de la totalidad de las cosas, y se encontrará que cualquier otro método que se proponga ha de resultar igualmente engañoso; así, al menos, lo afirma Wittgenstein, y yo creo que con fundamento. Esto equivale a decir que
«objeto» es un seudoconcepto. Decir que «x es un objeto» es no decir nada. Sigue esto de que no podemos hacer juicios tales como «hay más de tres objetos en el mundo» o «hay un número infinito de objetos en el mundo». Los objetos sólo pueden mencionarse en conexión con alguna propiedad definida. Podemos decir «hay más de tres objetos que son humanos», o «hay más de tres objetos que son rojos», porque en estas afirmaciones la palabra «objeto» puede sustituirse en el lenguaje de la lógica por una variable que será en el primer caso la función «x es humano»; en el segundo, la función «x es rojo». Pero cuando intentamos decir «hay más de tres objetos», esta sustitución de la variable por la palabra «objeto» se hace imposible, y la proposición, por consiguiente, carece de sentido.
Henos, pues, aquí ante un ejemplo de una tesis fundamental de Wittgenstein, que es imposible decir nada sobre el mundo como un todo, y que cualquier cosa que pueda decirse ha de ser sobre partes del mundo. Este punto de vista puede haber sido en principio sugerido por la notación, y si es así, esto dice mucho en su favor, pues una buena notación posee una penetración y una capacidad de sugerir que la hace en ocasiones parecerse a una enseñanza viva. Las irregularidades en la notación son con frecuencia el primer signo de los errores filosóficos, y una notación perfecta llegaría a ser un sustitutivo del pensamiento. Pero aun cuando haya sido la notación la que haya sugerido al principio a Wittgenstein la limitación de la lógica a las cosas del mundo, en contraposición al mundo como a un todo, no obstante, esta concepción, una vez sugerida, ha mostrado encerrar mucho más que la simple notación. Por mi parte, no pretendo saber si esta tesis es definitivamente cierta. En esta introducción, mi objeto es exponerla, no pronunciarme respecto de ella. De acuerdo con este criterio, sólo podríamos decir cosas sobre el mundo como un todo si pudiésemos salir fuera del mundo, es decir, si dejase para nosotros de ser el mundo. Pudiera ocurrir que nuestro mundo estuviese limitado por algún ser superior que lo vigilase sobre lo alto; pero para nosotros, por muy finito que pueda ser, no puede tener límites el mundo desde el momento en que no hay nada fuera de él. Wittgenstein emplea como una imagen la del campo visual. Nuestro campo visual no tiene para nosotros límites visuales, ya que no existen fuera de él, del mismo modo que en nuestro mundo lógico no hay límites lógicos, ya que nuestra lógica no conoce nada fuera de ella.
Estas consideraciones le llevan a una discusión interesante sobre el solipsismo. La lógica, dice, llena el mundo. Los límites del mundo son también sus propios límites. En lógica, por consiguiente, no podemos decir: en el mundo hay esto y lo otro, pero no lo de más allá; decir esto presupondría efectivamente excluir ciertas posibilidades, y esto no puede ser, ya que requeriría que la lógica atravesase los límites del mundo, como sí contemplase estos límites desde el otro lado. Lo que no podemos pensar, no podemos pensar; por consiguiente, tampoco podemos decir lo que no podemos pensar.
Esto, dice Wittgenstein, da la clave respecto del solipsismo. Lo que el solipsismo pretende es ciertamente correcto; pero no puede decirse, sólo puede mostrarse. Que el mundo es mi mundo se muestra en el hecho de que los límites del lenguaje (el único lenguaje que yo entiendo) indican los límites de mi mundo. El sujeto metafísico no pertenece al mundo; es un límite del mundo.
Debemos tratar ahora la cuestión de las proposiciones moleculares que no son a pri mera vista funciones de verdad de las proposiciones que contienen; por ejemplo: «A cree p».
Wittgenstein introduce este argumento en defensa de su tesis; a saber: que todas las funciones moleculares son funciones de verdad. Dice (5.54): «En la forma proposicional general la proposición entra en otra sólo como base de las operaciones de verdad» A primera vista, continua diciendo, parece como si una proposición pudiera entrar de otra manera; por ejemplo: «A cree p». De manera superficial parece como si la proposición p estuviese en una especie de relación con el objeto A. «Pero es claro que “A cree p”, “A. piensa p”, “A dice p” son de la forma “‘p’ dice p”; y aquí de la coordinación de un hecho con un objeto, coordinación de hechos por medio de la coordinación de sus objetos» (5.542 ).
Lo que Wittgenstein expone aquí lo expone de modo tan breve que no queda bastante claro para aquellas personas que desconocen las controversias a las cuales se refiere.
La teoría con la cual se muestra en desacuerdo está expuesta en mis artículos sobre la naturaleza de la verdad y de la falsedad en Philosophical Essays y Proceedings of the Arisiotelian Society,
1906-1907. El problema de que se trata es el problema de la forma lógica de la fe, es decir, cuáles el esquema que representa lo que sucede cuando un hombre cree. Naturalmente, el problema se aplica no sólo a la fe, sino también a una multitud de fenómenos mentales que se pueden llamar actitudes proposicionales: duda, consideración, deseo, etc. En todos estos casos parece natural expresar el fenómeno en la forma «A duda p», «A desea p», etcétera, lo que hace que esto aparezca como si existiese una relación entre una persona y una proposición. Este, naturalmente, no puede ser el último análisis, ya que las personas son ficciones lo mismo que las proposiciones, excepto en el sentido en que son hechos. Una proposición, considerada como un hecho en sí mismo consistente, puede ser una serie de palabras que un hombre se repite a sí mismo, o una ima gen compleja, o una serie de imágenes que pasan por su imaginación, o una serie de movimientos corporales incipientes. Puede ser una cualquiera de estas innumerables diferentes cosas. La proposición, en cuanto un hecho en sí mismo consistente, por ejemplo, la serie actual de palabras que el hombre se dice a sí mismo, no tiene importancia para la lógica. Lo que es interesante para la lógica es el elemento común a todos estos hechos, los cuales permiten, como decimos, significar el hecho que la proposición asevera. Para la psicología, nat uralmente, es más interesante, pues un símbolo no significa aquello que simboliza sólo en virtud de una relación lógica, sino también en virtud de una relación psicológica de intención, de asociación o de cualquier otro carácter. La parte psicológica del significado no concierne, sin embargo, al lógico. Lo que le concierne en este problema de la fe es el esquema lógico. Es claro que cuando una persona cree una proposición, la persona considerada como un sujeto metafísico, no debe ser tenida en cuenta en orden a explicar lo que está sucediendo. Lo que ha de explicarse es la relación existente entre la serie de palabras, que es la proposición considerada como un hecho por sí mismo existente, y el hecho «objetivo» que hace a la proposición verdadera o falsa. Todo esto se reduce en último término a la cuestión del significado de las proposiciones, y es tanto como decir que el significado de las proposiciones es la única parte no psicológica del problema implicada en el análisis de la fe. Este problema es tan sólo el de la relación entre dos hechos, a saber: la relación entre las series de palabras empleadas por el creyente y el hecho que hace que estas palabras sean verdaderas o falsas. La serie de palabras es un hecho, tanto como pueda serlo aquello que hace que sea verdadera o falsa. La relación entre estos dos hechos no es inana lizable, puesto que el significado de una proposición resulta del significado de las palabras que la constituyen. El significado de la serie de palabras que es una proposición, es una función del significado de las palabras aisladas. Según esto, la proposición como un todo no entra realmente en aquello que ya se ha explicado al explicar el significado de la proposición. Ayudaría tal vez a comprender el punto de vista que estoy tratando de exponer, decir que en los casos ya tratados la proposición está presente como un hecho y no como una proposición. Tal afirmación no debe tomarse demasiada literalmente. El punto esencial es que en el acto de creer, de desear, etc., es lógicamente fundamental la relación de una proposición considerada como hecho con el hecho que la hace verdadera o falsa, y que esta relación entre dos actos es reducible a la relación de sus componentes. Así, pues, la proposición- entra-aquí de un modo completamente -distinto al modo como entra en una función de verdad.
Hay algunos aspectos, según mi opinión, en los que la teoría de Wittgenstein necesita un mayor desarrollo técnico. Esto puede aplicarse, concretamente, a su teoría del número (6.02 ss.), la cual, tal y como está, sólo puede aplicarse a los números finitos. Ninguna lógica puede considerarse satisfactoria hasta que se haya demostrado que es capaz de poder ser aplicada a los números transfinitos. No creo que haya nada en el sistema de Wittgenstein que le impida llenar esta laguna.
Más interesante que estas cuestiones de detalle comparativo es la actitud de Wittgenstein respecto de la mística. Su actitud hacia ella nace de modo natural de su doctrina de lógica pura, según la cual, la proposición lógica es una figura (verdadera o falsa) del hecho, y tiene en común con el hecho una cierta estructura. Es esta estructura común lo que la hace capaz de ser una figura del hecho; pero la estructura no puede, a su vez, ponerse en palabras, puesto que es la estructura de las palabras, lo mismo que de los hechos a los cuales se refiere. Por consiguiente, todo cuanto quede envuelto en la idea de la expresividad del lenguaje, debe permanecer incapaz de ser expresado en el lenguaje, y es, por consiguiente, inexpresable en un sentido perfectamente preciso. Este inexpresable contiene, según Wittgenstein, el conjunto de la lógica y de la filosofía.
El verdadero método de enseñar filosofía, dice, sería limitarse a las proposiciones de las ciencias, establecidas con toda la claridad y exactitud posibles, dejando las afirmaciones filosóficas al discípulo, y haciéndole patente que cualquier cosa que se haga con ellas carece de significado. Es cierto que la misma suerte que le cupo a Sócrates podría caberle a cualquier hombre que intentase este método de enseñanza; pero no debemos atemorizarnos, pues éste es único método justo. No es precisamente esto lo que hace dar respecto de aceptar o no la posición de Wittgenstein, a pesar de los argumentos tan poderosos que ofrece como base. Lo que ocasiona tal duda es el hecho de que después de todo, Wittgenstein encuentra el modo de decir una buena cantidad de cosas sobre aquello de lo que nada se puede decir, sugiriendo así al lector escéptico la posible existencia de una salida, bien a través de la jerarquía de lengua bien de cualquier otro modo. Toda la ética, por ejemplo coloca Wittgenstein en la mística, región inexpresable. A pesar de ello, es capaz de comunicar sus opiniones éticas. Su defensa consistiría en decir que lo «místico» puede mostrarse, pero no decirse. Puede que esta defensa sea satisfactoria, pero por mi parte confieso que me produce una cierta sensación de disconformidad intelectual.
Hay un problema puramente lógico, con relación al cual esas dificultades son especialmente aguda s. Me refiero al problema de la generalidad. En la teoría de la generalidad es necesario considerar todas las proposiciones de la forma fx, donde fx es una función proposicional dada. Esto pertenece a la parte de la lógica que puede expresarse de acuerdo con el sistema de Wittgenstein. Pero la totalidad de los posibles valores de x que puede parecer que están comprendidos en la totalidad de las proposiciones de la forma fx no está admitida por Wittgenstein entre aquellas cosas que pueden ser dichas, pues esto no es sino la totalidad de las cosas del mundo y esto supone el intento de concebir el mundo como un todo; «el sentido del mundo como un todo limitado es lo místico»; por lo tanto, la totalidad de los valores de x es la mística (6.45). Esto está expresamente dicho cuando Wittgenstein niega que podamos construir proposiciones sobre el número de cosas que hay en el mundo, como, por ejemplo, cuando decimos que hay más de tres.
Estas dificultades me sugieren la siguiente posibilidad: que todo lenguaje tiene, como Wittgenstein dice, una estructura de la cual nada puede decirse en el lenguaje, pero que puede haber otro lenguaje que trate de la estructura del primer lenguaje y que tenga una nueva estructura y que esta jerarquía de lenguaje no tenga límites. Wit tgenstein puede responder que toda su teoría puede aplicarse sin cambiarla a la totalidad de estos lenguajes. La única réplica sería negar que exista tal totalidad. La totalidad de la que Wittgenstein sostiene que es imposible hablar lógicamente, está sin embargo pensada por él como existente y constituye el objeto de su mística. La totalidad resultante de nuestra jerarquía no sería, pues, inexpresable con un criterio meramente lógico, sino una ficción, una ilusión, y en este sentido la supuesta esfera de la mística quedaría abolida. Tal hipótesis es muy difícil y veo objeciones a las cuales, de momento, no sé cómo contesta, aunque no veo cómo una hipótesis más fácil pueda escaparse de las conclusiones de Wittgenstein. Aunque esta hipótesis es tan difícil que pudiese sostenerse, dejaría intacta una gran parte de la teoría de Wittgenstein; aunque posiblemente no aquella parte en al cual insiste más. Teniendo larga experiencia de las dificultades de la lógica y de lo ilusorio de las teorías que parecen irrefutables, no soy capaz de asegurar la exactitud de una teoría fundándome tan sólo en que no veo ningún punto en que esté equivocada. Pero haber construido una teoría lógica, que no es en ningún punto manifiestamente errónea, significa haber logrado una obra de extraordinaria dificultad e importancia. Este mérito, en mi opinión, corresponde al libro de Wittgenstein y lo convierte en algo que ningún filósofo serio puede permitirse descuidar.