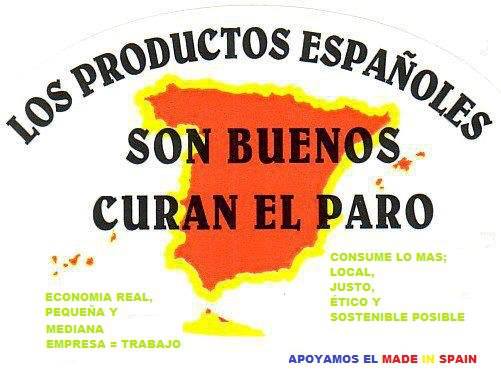Hacer una performance consistente en caminar desde el apartamento 180 de la Urbanización Veramar 5, Avenida del Descubrimiento, 5, Puerto Rey, 04621, Vera, Almería, hasta el chiringuito ubicado en la confluencia del Paseo Marítimo, 79, 04630, Vera, Almería con la Avenida del Puerto, 04630, Garrucha, Almería y volver por el mismo camino a una velocidad promedio de 6 km/h, de manera deportiva, ataviado con un viejo pantalón corto de algodón gris, unas deportivas estándar, unos calcetines doblados para acomodarse a la altura del tobillo y una camiseta con el slogan de “No a la guerra” adquirida con motivo de las protestas sociales que se llevaron a cabo en España a raíz de la intervención armada en la invasión de Irak en el año 2003.
¿Por qué está “en el límite” de la performance?
1.- Esta acción no tiene convocatoria pública.
Esto no significa que no sea pública, pero “el público” no está avisado de que está viendo una performance, pudiendo confundir al performer con un mero “footer” o caminante deportivo como otros muchos que aprovechan sus vacaciones para ejercitarse.
Sin ser secreta, no se avisa a posibles interesados salvo por una breve publicación (que, así, la hace pública) en mi blog un par de días antes de realizarla.
2.- Esta acción no tiene componente dramático.
Ni siquiera voy a “permitirme” romper desgarrando esa camiseta significativa que ha recorrido conmigo tanto terreno histórico que es posible que acabe in-intencionadamente desgarrada debido a la fragilidad de un tejido desgastado, casi translúcido (sin referencias veladas a la cámara lúcida de Barthes).
No es que no haya quien realiza performances desprovistas de dramatismo, pero es habitual encontrar cierta tendencia a la espectacularidad vía algún recurso de marcada intensidad dramática (dramaturgia aparte (o no)).
A priori, no es exigible que una performance, para serlo, deba tener o no tener “drama”, pero si se realiza, como en muchas ocasiones, para ganar “audiencia” o su atención, acostumbrada a lo teatral, a lo espectacular, resulta in-ética y|cuando no patética (Ref. Lírica).
La huida ex-profeso de esa componente le resta posibilidades de ser identificada “públicamente” como performance, de modo que la inserta, más aún, en la sucesión de acciones más o menos cotidianas que realizo durante el periodo estival en estas latitudes.
3.- Esta acción es cotidiana.
Aproximadamente 3 o 4 (no 304) de cada 7 días de los 31 que transcurro alojado en el apartamento que mis padres me (nos) prestan para disfrutar de unas merecidas vacaciones, realizo caminando el mismo recorrido con las inevitables variaciones: Cualquier otro día de los que trazo el periplo podría haber sido elegido pero no lo ha sido.
Por momentos, incluso, tentado estuve de dejar este parámetro de la performance, la fecha, a la improvisación y que el día que desease realizarla, lo hiciese sin previo aviso, realzando, si cabe, más aún ese carácter fronterizo con lo cotidiano, incluso para mí mismo.
El hecho de que sea una acción que no se distingue externamente de otra misma le confiere un carácter limítrofe entre lo artístico y lo cotidiano, donde lo único distintivo reside en mí, en algún “lugar” recóndito de mi mente o conciencia que discierne o intiende (de intención) que la caminada de “ese” día es una performance.
Con la sutileza o sutilidad de una “acción ejemplar” con la que guiñarle un ojo a mi admirado Isidoro Valcárcel Medina, esta performance, casi no performática, casi no artística y, sin embargo, casi sin casis, quiere ir un paso más allá de la acción “una mala acción” que se enmarcaba en el VII Encuentro Internacional de Arte de Acción de Madrid (acción!MAD10).
4.- Esta acción no es reivindicativa ni política.
Más allá de la simple lectura de la camiseta recortada para retirar cuello y mangas que mostraban agujeros y rotos que el uso y la compartición con algún lepidóptero habían ido imprimiendo como huella indeleble, esta acción no es política y, al mismo tiempo, es posiblemente la más política de todas las performances que haya presentado o concebido hasta ahora.
4.1.- No reivindico el “no a la guerra” (de Iraq) aunque sigue siendo preciso recordar que esa guerra dista mucho de haber concluido. Además, la ausencia de referencia explícita a una guerra concreta puede leerse en clave más genéricamente pacifista o antibelicista; incluso, antiviolenta.
4.2.- No reivindico el “no al olvido” de aquella ilegal invasión (acorde al órgano legislador internacional más o menos consensuadamente aceptado y/o reconocido) sino, más ambicioso, busco llamar a un posible espectador la atención sobre el olvido de otras guerras, de otras catástrofes humanas o humanitarias, de origen animal, vegetal o mineral, de causas artificiales o naturales, a modo forgiano “no te olvides de Haití” y, en última instancia, no olvidarse nunca de la responsabilidad como seres humanos y/o ciudadanos.
4.3.- No reivindico el “no al consumo” pero sí clamo por un consumo responsable, sostenible, aunque implique una transformación de los fundamentos socio-económicos del sistema en el que estoy inmerso o precisamente para eso.
De ahí, supongo, estas marcadas referencias “povera” que incluyo en esta performance como en cualquier otra acción de mi vida usando ropa más allá de lo habitual, no adquiriendo recursos o parafernalia específica para cada actividad que pudiera demandarlo.
5.- Esta performance no será registrada (salvo por adelantado).
Mediante este escrito que bien podría haber sido omitido si no fuese por mi voluntad algo didáctica.
5.1.- No haré fotografías de la acción ni de los residuos de la misma, quede como quede la sacrificada camiseta, ni le pedirá a nadie que las haga.
No obstante, no impediré a nadie que tome notas permanentes o impermanentes aunque es poco probable que me vea en tal tesitura.
5.2.- Dado mi interés cartográfico, es posible que represente sobre un mapa el recorrido que habré trazado con una estimación aproximada de la distancia andada o transitada.
5.3.- Por el apego que he ido desarrollando hacia la camiseta usada (que bien podría haber sido otra más afirmativa, como la de I ♥ MALTA, pero el NO rotundo y asertivo de la usada es y ha sido determinante para su elección como prenda de la performance) tomaré alguna instantánea de recuerdo de la misma como ya hice hace un año cuando reflexioné sobre lo revolucionario que era mantenerla en uso.
6.- Esta acción no tiene partitura.
Aunque este texto bien podría serlo con un grado de detalle mucho más exhaustivo o minucioso que la mayoría de las performances que he realizado hasta ahora.
Conclusión:
Volviendo a 3.- (cotidianidad), al día siguiente caminaré en la misma franja horaria (de 10:00 a 11:00) a lo largo del mismo recorrido, ataviado con las mismas vestimentas, pero no, ese día, la misma acción no será una performance.
Quizá, en el fondo de la intención de esta performance fronteriza está la voluntad de dinamitar o desdibujar tal línea imaginaria, tal categorización que mantiene separada la vida del arte o la poesía del poeta, parafraseándome: vivir mi vida como si mi vida fuese un poema, que escribí unos años antes de encontrar la sentencia de Jaime Gil de Biedma: Yo creía que quería ser poeta, pero en el fondo quería ser poema.