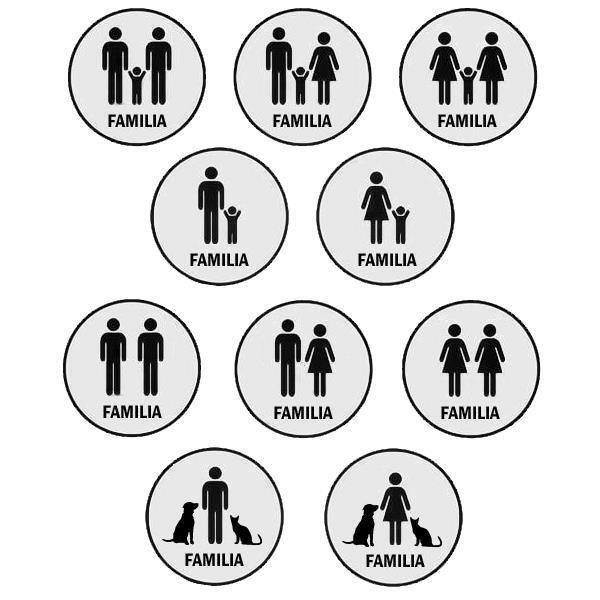El otro día le planté a Carmen en su muro de FaceBook esta noticia que me había parecido significativa para el mundo del tango, con un comentario que hablaba de energúmenos que habían asesinado a una mujer por ser lesbiana. Al menos, eso era lo que mencionaba la noticia de Amnistía Internacional donde la leí.
Ten cuidado con las fotos que utilizas, que hay mucho energúmeno en el mundo: Ekaterina era abiertamente lesbiana y daba (abiertamente) clases de tango a parejas del mismo sexo. — me siento cabreado.
Un momento para llorar y un momento para bailar
Ekaterina Khomenko, de 29 años, estaba degollada cuando un trabajador del servicio de limpieza la encontró en un coche con el motor aún en marcha en San Petersburgo a principios de ese mes. […] las autoridades no descartan la posibilidad de que fuera agredida por su orientación sexual: Ekaterina era abiertamente lesbiana y daba clases de tango a parejas del mismo sexo.
ES.AMNESTY.ORG|DE AMNISTÍA INTERNACIONAL SECCIÓN ESPAÑOLA
Acabó generando un amargo debate, dentro de los mínimos del respeto, muy mínimos… con un amigo de mi pareja, de procedencia rusa y argentina. He querido publicar aquí la conversación, sin su permiso, aunque está en una web pública que es FaceBook… así que no lo considero necesario, puesto que no he modificado ni una palabra de las suyas ni de las mías. Salvo alguna corrección ortográfica menor.
Este amigo, de quien prefiero mantener únicamente sus iniciales, dice:
SSR: Estoy completamente en desacuerdo con la noticia, su manipulación y la campaña de desprestigio contra Rusia de la prensa occidental. Se pretende disfrazar la heterofobia occidental (más bien sodomiafilia), con la supuesta homofobia oficial del gobierno ruso. Moscú está poblado de discotecas para lesbianas y maricones. El otro día, y yo casi no daba crédito, en plena escalera del metro de Moscú, vi a una tierna pareja de gordos barbados dándose un beso tan apasionado que entre heteros y en Madrid, también hubiese hecho mella. Que el pueblo ruso, soberano haya votado en un 95% (sus representantes) a favor de una ley que prohibe la publicidad homosexual en los colegios y sus aledaños es un tema a respetar. Nosotros asumimos el fenómeno homosexual, pero dista mucho de hacer virtud de ello. Tolerancia: si, enaltecimiento: no. Si para Europa, Conchita Wurst es su arquetipo de evolución, para los rusos es degeneración y un signo más de la inminente caída del imperio Yanqui-Europeo. Pero, por favor, no dar crédito a estas mentiras con delirio persecutorio.
Y yo contesto:
Giusseppe Domínguez: No tengo nada en contra de los «rusos», sí en contra de la homofobia. Igual que de otras formas de intolerancia para con los otros. Ni tolerancia ni enaltecimiento: condena de quienes condenan.
SSR: ¿Qué pasa si la no tolerancia es votada democráticamente? O por el contrario: si somos adultos, ambos consentimos, y nos amamos profundamente…, yo quiero legalizar la zoofilia y casarme con mi mascota, ¿por qué no? mi perra lo desea!!
Ahhh… lo que no me queda claro es si vamos a pedir que nos concedan el derecho de adoptar… básicamente porque no sabemos si serán cachorros o bebes ¿?
Giusseppe Domínguez: Tu perra no tiene voluntad humana para oponerse a tus deseos. No estamos hablando de violación, sino de relaciones entre adultos consentidas.
Y no, no cualquier cosa que acepte la «democracia» me parecerá correcta. Pero este es un tema que excede la conversación en el muro de una amiga.
De todos modos, no entiendo por qué te das por aludido. Si tienes algún problema de intolerancia a las relaciones homosexuales, pues no las practiques… no hay problema por mi parte. Si te diste por aludido por la generalización a los «rusos», sí, no me parece pertinente, pero ni siquiera en el artículo se pretende decir que todos los rusos sean unos asesinos, sino que ha habido un asesinato en una ciudad rusa por motivos de odio homófobo. Es esto lo que me cabrea.
Por cierto, ambos sabemos que Hitler fue votado democráticamente, pero eso espero que no te parezca suficiente para justificar el holocausto.
No deseo seguir esta conversación en el muro de una amiga… insisto. Si quieres seguir, email a jmdomin@giusseppe.net
SSR: Mi perra tiene voluntad perruna, y si no le gustara, mordería…
Y me doy por aludido por los rusos y por la mediocre corrección política de los lugares comunes admitidos y coreados por toda clase de acólitos lobotomizados.
Giusseppe Domínguez: ok.
No he querido seguir hablando porque me parece absurdo, quizá la pregunta que le debería haber hecho es si él habría hecho lo mismo que hicieron a Ekaterina Khomenko por el motivo que parece que se baraja en la investigación. Es más, si simplemente considera que esa persona no tiene exactamente los mismos derechos que él de amar a quien desea (que a su vez, humano y adulto, pueda corresponderle).
Si la respuesta a esta pregunta hubiera sido «No considero que deba tener los mismos derechos», no habría habido necesidad de continuar la conversación, pero en el fondo, el tono de SSR me hace pensar que él piensa así, y por ello acabé con un sencillo OK.
En ningún momento mencioné a los rusos, ni me preocupó la nacionalidad de ninguno de los intervinientes ni en el suceso ni en el debate. Supongo que él estará sensible (de procedencia rusa) por el tratamiento tendencioso que se está dando al conflicto con Ucrania… pero ni quise entrar ahí. Ese no era el tema en absoluto.
Ahora me barajo entre eliminarlo de mis amigos de FaceBook como hace tiempo hice borrándolo de mis amigos tridimensionales, en carne y hueso, por comportamientos que me parecieron condenables, como agresión (para mí nunca está justificada la agresión física) a su pareja.
Pero quiero seguir siendo «tolerante»… aunque… no sé, no sé…